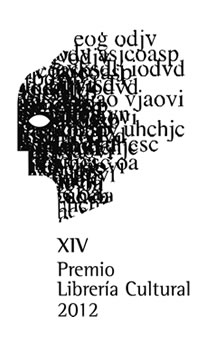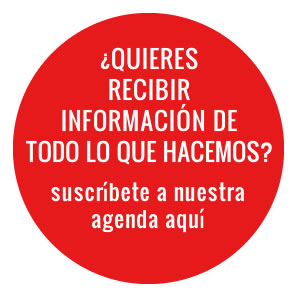Hace setenta y cinco años, el horror dejó de ser un concepto abstracto para tener nombre propio: Auschwitz. Quienes pasaron por allí, fueron víctimas de las atrocidades más crueles y de la vileza del ser humano.
Desde que se promulgaran las leyes raciales de Núrenberg, la persecución a los judíos fue implacable. Alguien denunció a la familia Cherkasky y la Gestapo fue a por ellos. A su padre y a su hermano los enviaron a la cámara de gas. Ginette tenía diecinueve años y fue deportada a Birkenau, un campo de exterminio que se construyó como ampliación de Auschwitz. Nada más llegar, la desnudaron —ella ni siquiera había visto desnudas a sus hermanas—, le raparon la cabeza, la tatuaron. 78599 era el número que la identificaba.
Ginette no entendía las órdenes en alemán y cuando no las cumplía era brutalmente golpeada. La humillación era absoluta en cada pequeño detalle, en cada gesto. Todo estaba calculado para tener a las prisioneras al límite, para que no tuvieran suficiente de nada pero sí lo justo para sobrevivir: comida —mondas de patata, pan duro—, ropa —unos andrajos— y unas pocas horas de sueño interrumpidas por las llamadas para hacer las selecciones que llevarían a muchas prisioneras a la cámara de gas. El horror en su esencia más íntima.
Ginette Kolinka (París, 1925) coincidió en Birkenau con Simone Veil, que más tarde sería ministra del gobierno de Francia, y la cineasta Marceline Loridan-Ivens, con quien volvería a coincidir en Bergen-Belsen y en Theresienstadt. Las tres lograron sobrevivir. Pero para los supervivientes, empezaba otro calvario: debieron aprender a vivir de otra manera, con el dolor de haber perdido a muchos seres queridos y de haber convivido con el espanto. Y, sobre todo, con la culpa por haber sobrevivido, un sentimiento que no los abandonaría jamás.
Ginette Kolinka volvió a Auschwitz cincuenta años después en un programa de recuperación de la memoria, pero no lo reconoció: lo que ahora le parecía un lugar hermoso, con flores, donde la gente sale a hacer ejercicio, sólo era un decorado que tapaba aquel lugar frío, sucio, indigno, lleno de gritos, golpes y vejaciones que olía a carne quemada. Un lugar que representaba el horror. Y por eso, para que no olvidemos la esencia de las cosas, se decidió a escribir Regreso a Birkenau (traducción de Isabel González Gallarza, Seix Barral), un testimonio doloroso que nos recuerda las consecuencias de la intolerancia.
Este artículo apareció publicado el jueves 30 de enero de 2020 en «Artes & Letras», suplemento cultural de Heraldo de Aragón. Aquí podéis descargar el artículo en PDF.